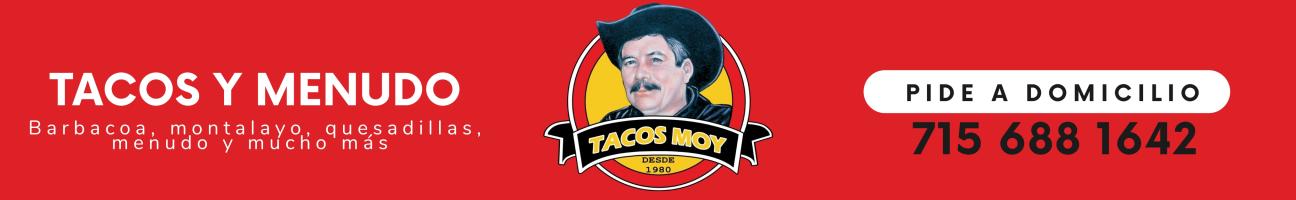La obra El que vino a hacer la guerra, también conocida originalmente como El niño de madera (1970), representa una de las incursiones más audaces de Sergio Magaña en el género de la pastorela tradicional mexicana
Jorge Orozco Flores, colaborador La Voz de Michoacán
En diciembre de 1976, mientras el resto de México aún digería las secuelas de una década turbulenta —apenas tres meses antes, el 31 de agosto, el peso había saltado de 12.50 a 19–20 pesos por dólar bajo el gobierno de Luis Echeverría—, un rincón de Michoacán decidió convertir su Dirección de Turismo en algo mucho más ambicioso que una oficina de folletos: un verdadero mecenazgo que, bajo el gobierno de Carlos Torres Manzo, transformó espacios coloniales en escenarios de rebeldía navideña.
Allí, en el patio de arcos del Palacio Clavijero de Morelia, Sergio Magaña —el dramaturgo de Tepalcatepec que había escandalizado a la capital con arcángeles en motocicleta y Reyes Magos fumando marihuana— estrenaba su pastorela más audaz, El que vino a hacer la guerra, un “western navideño en un solo tiro”.
Magaña, el que veía el teatro como imágenes vivas
A mediados de los años setenta, bajo el gobierno de Carlos Torres Manzo (1974–1980), la vida cultural de Michoacán circulaba por un canal inesperado: la Dirección de Turismo del Estado.
Lejos de limitarse a folletos y promociones hoteleras, esa dependencia se convirtió en la arquitecta discreta de ambiciones artísticas; financiaba puestas en escena, convertía conventos y palacios coloniales en escenarios vivos.
Era una época en la que el apoyo gubernamental a las artes en México solía llegar envuelto en el lenguaje práctico del desarrollo económico —el turismo necesitaba cultura para venderse—, pero en Michoacán el arreglo tenía algo casi poético.
Los paisajes dramáticos y la arquitectura virreinal ya atraían visitantes; ¿por qué no darles algo que ver después del atardecer?
En ese contexto de mecenazgo improbable entró Sergio Magaña, el dramaturgo michoacano cuya firma ya pesaba en la escena nacional.
En diciembre de 1976, la Dirección de Turismo decidió conmemorar sus veinticinco años como autor con una producción itinerante por el corazón del estado: su pastorela subversiva El que vino a hacer la guerra (subtitulada “western navideño en un solo tiro”).
Sergio Magaña nunca fingió modestia respecto a su oficio. “El teatro es un medio de comunicación con imágenes vivas”, le dijo a un reportero de La Voz de Michoacán el 14 de diciembre de 1976, apenas días antes del estreno.
La frase era típica: directa, casi de manifiesto, y sin rastro de falsa humildad.
Nacido en Tepalcatepec, llevaba décadas siendo una de las voces más inquietas del teatro mexicano: autor de Los signos del zodiaco, Moctezuma II, El caso de Jorge Lívido y El motivo del lobo —esta última adaptada al cine como El castillo de la pureza—.
Había dado conferencias sobre las costumbres michoacanas en Moscú y en la Universidad de Columbia, llevando el folclor de su tierra como un pasaporte diplomático.
Sin embargo, seguía siendo implacablemente indiferente a la gloria personal. Cuando el periodista le preguntó cómo se sentía al ser considerado el mejor dramaturgo de México, Magaña respondió con su habitual sequedad: “Nada. Simplemente hay que demostrarlo”.
Aquella tarde la charla recorrió su catálogo sin prisa.
Habló de su reciente versión moderna de Santa, no como el drama de una muchacha caída, sino como una acusación más amplia: cómo una clase burguesa había comprado una revolución “para hacer un buen negocio”.
La observación cayó con la punzada casual de quien ha pasado décadas viendo el poder disfrazarse de progreso.
Y luego estaba la pieza nueva a punto de estrenarse: El que vino a hacer la guerra, una pastorela que rompía todas las expectativas piadosas del género.
Magaña la describió como un tratamiento del rumor y el chisme —“sin faltar al respeto a nadie” pero sin concesiones en la verdad—, interpretada por más de veinte actores, todos de Morelia.
La obra se presentaría en el Palacio Clavijero los días 16, 17 y 18 de diciembre, reservando la función de gala del sábado para el homenaje oficial.
Un patio convertido en escenario
El Palacio Clavijero de Morelia es uno de esos edificios coloniales que parecen haber esperado siglos a que actores cruzaran sus puertas.
Su patio central, enmarcado por arcos gráciles y bañado en la luz del atardecer, se transformó en el anfiteatro natural para la natividad irreverente de Magaña.
Las funciones comenzaban a las ocho de la noche y, cada función, el recinto se llenaba por completo: un logro que, en el contexto del teatro de provincia, se sentía casi milagroso.
Antes de que empezara la acción —o mejor dicho, antes de la ausencia de telón—, los Niños Cantores de Morelia ofrecían un prólogo de motetes acompañados por órgano; sus voces subían puras y antiguas contra la piedra. Luego desaparecían, en un gesto discreto que reconocía que lo que seguía tal vez no fuera apto para oídos infantiles.
La producción fue codirigida por José Manuel Álvarez y el propio Magaña, bajo el amparo de la Compañía de Teatro Clásico de Michoacán.
El elenco era local y entregado: Carlos Barreto, Alejandro Rodríguez, Jesús Pérez Gallardo, Carlos Magaña, Fernando Tavera, Rafael Larios, Malena González, Alejandro Jurado, Miguel Hernández, Minerva Gochi, Margarita Bermúdez, Ubaldo Lara, Edgardo Torres, Griselda Jurado, Imelda Galindo y Antonio Savini.
Su trabajo era disciplinado, casi devoto; los críticos después alabaron la cohesión del conjunto como prueba de que las compañías de provincia podían igualar el pulso técnico de la capital.
Ecos críticos bajo la luz colonial
La respuesta fue inmediata y cálida.
Rafael Solana, con su mezcla habitual de admiración y leve ironía, contó cómo la obra había sido vetada en la Ciudad de México: el dueño del Hotel de Cortés la consideró irrespetuosa, quizá alarmado por los Reyes Magos llegando con marihuana o por el arcángel Gabriel apareciendo en motocicleta para decirle a María: “¡Ponte en onda, chava, vas a tener un hijo!”.
La Dirección de Turismo de Michoacán, observó Solana, había tenido mejor criterio al acoger la pieza como homenaje a su hijo dramaturgo predilecto.
Se detuvo en la belleza del escenario: “uno de los patios del deslumbrante Palacio Clavijero”, donde los motetes de los niños daban paso a un drama que no parecía conveniente que ellos presenciaran hasta el final.
María Idalia celebró el triunfo de la puesta como un acto colectivo de amor y disciplina. Describió cómo la dirección de José Manuel Álvarez dejaba brillar “toda la gracia de Sergio Magaña” —esa gracia que también asomaba en sus canciones inéditas— y cómo la forma tradicional de la pastorela cobraba un sentido nuevo gracias a la observación aguda del autor.
Una metáfora terrible y esperanzadora
El crítico Javier Velázquez capturó la ambición más honda de la obra cuando señaló que Magaña se negaba a ofrecer anécdota fácil o piedad bíblica.
En cambio, situaba la acción en Bella Rosita, un pueblo fronterizo ficticio saturado de realidades mexicanas reconocibles. La metáfora central, sugería Velázquez, era “terrible” en sus implicaciones, pero el talento de Magaña consistía en encontrar una veta de esperanza lo suficientemente fuerte como para sacudir la conciencia del espectador.
El propio dramaturgo siempre había insistido en que su pastorela estaba anclada en la experiencia vivida de las comunidades rurales: el estigma de la esterilidad, el hambre de un salvador que naciera no de las escrituras sino de la necesidad humana. Había cambiado el título original, El niño de madera, por uno más comercial y contundente; la violencia, comentó con sequedad, vende. Pero el núcleo permanecía: una meditación sobre cómo el amor y el cuidado pueden convertir un anhelo en realidad viva.
Más allá de Morelia
La gira en sí fue modesta en escala, pero ambiciosa en propósito. Después de las noches agotadas en Morelia, la compañía llevó el mismo espíritu disciplinado a la íntima Casa de los Once Patios de Pátzcuaro y luego al Teatro Don Vasco de Zamora. No eran funciones de relleno; eran la prolongación lógica de un proyecto patrocinado por el gobierno del Estado que buscaba unir comunidades a través del espectáculo compartido. En cada sede la producción conservaba su esencia —el prólogo infantil cuando era posible, el elenco local, la fusión de arquitectura colonial e irreverencia contemporánea—, demostrando que una sola obra podía expandirse desde la capital hacia los pueblos.
Cuando cayó el telón final en Zamora, el 20 de diciembre de 1976, el homenaje había hecho mucho más que celebrar un cuarto de siglo de un dramaturgo.
Había mostrado qué podía ocurrir cuando un gobierno decidía que la cultura no era un lujo sino una forma de infraestructura.
“El Que Vino a Hacer la Guerra”
La obra El que vino a hacer la guerra, también conocida originalmente como El niño de madera (1970), representa una de las incursiones más audaces de Sergio Magaña en el género de la pastorela tradicional mexicana.
El dramaturgo michoacano toma las convenciones clásicas de las representaciones navideñas —con sus pastores, ángeles, diablos y el anuncio del nacimiento divino— para subvertirlas y construir una reflexión profunda sobre la condición humana.
La trama se desarrolla en un pueblo del norte de México llamado Bella Rosita, donde un matrimonio estéril, José y María, enfrenta el estigma social de la infertilidad en un entorno rural marcado por la pobreza y la violencia cotidiana. José, carpintero de oficio, talla una figura de madera que representa al hijo anhelado, un "niño de madera" que encarna sus deseos más profundos de paternidad y redención. La llegada del arcángel Gabriel introduce un elemento milagroso, pero con giros anacrónicos y terrenales que acercan la historia a la realidad mexicana contemporánea: el anuncio divino se presenta con humor irreverente, y el niño que nace simboliza no solo la esperanza cristiana, sino la trascendencia posible a través del amor y el cuidado mutuo.
El simbolismo central gira en torno a esta figura de madera que cobra vida: representa la transformación de un deseo abstracto en realidad tangible mediante el afecto humano. Magaña explora cómo las divinidades —o figuras salvadoras como el niño Jesús— surgen de la necesidad colectiva ante la miseria, el atropello y la maldad, convirtiendo la pastorela en un canto terrenal al significado del hijo en las comunidades campesinas, donde la esterilidad se vive como una maldición social. Los anacronismos deliberados (motocicletas, referencias modernas) y la mezcla de lo sagrado con lo profano subrayan que la fe y la esperanza no son reliquias bíblicas, sino respuestas vivas a las condiciones presentes del pueblo mexicano.
Sergio Magaña reflexionó ampliamente sobre su creación en diversos testimonios. Sobre el origen y propósito de la obra, afirmó: “El niño de madera es una obra en la que expongo con humor mi idea del nacimiento del niño Jesús. Yo no creo en los Evangelios, pero evidentemente los dioses nacen de la necesidad del hombre ante la miseria, el atropello, la maldad. El hombre quiere ver un Ser que viene a alumbrarlo y salvarlo. [...] La obra tiene un plano terreno, porque es un canto a lo que significa el hijo”.
Explicó el cambio de título: “El niño de madera, que era el título original de mi obra, me pareció muy ingenuo; además, como a la gente le gusta la violencia, le cambié el nombre por uno más comercial: ‘El que vino a hacer la guerra’”.
Reconoció su enfoque popular: “Desde ‘Los signos del zodiaco’, yo siempre he querido representar al pueblo. En El niño de madera, se rescata la inocencia y las condiciones de vida de los campesinos”.
Sobre su distancia de la tradición religiosa, señaló: “La obra es muy graciosa, aunque no encaja dentro del esquema de la pastorela tradicional: en personajes, anécdota, tema, imágenes, e incluso en los anacronismos, que la acercan a nuestras condiciones. [...] A mí me pasa que más bien parto de ella para acercarme a mi presente”.
En su esencia, la pieza propone una verdad existencial: “sólo se pueden trascender los propios límites con el cuidado y el amor, pues a través de ellos lo que se vivía como un deseo profundo, se convierte en realidad y vida”. Esta pastorela irreverente y humana, con su humor ácido y su crítica social velada, invita al espectador a cuestionar las narrativas sagradas desde la perspectiva del pueblo oprimido, convirtiéndola en una de las obras más provocadoras y personales de Sergio Magaña.
Fuentes
La Voz de Michoacán, 14 de diciembre de 1976.
Leslie Zelaya, Imelda Lobato, Julio César López, Una mirada a la vida y obra de Sergio Magaña (1924-1990), Edición: Neftalí Coria, Morelia / Ciudad de México: Secretaría de Cultura de Michoacán; Centro Nacional de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli” — Centro Nacional de las Artes, 2006; impresión, ImpresionArte S.A. de C.V.
Jorge Orozco Flores. Durante su gestión como secretario de Difusión Cultural de la UMSNH, en 1998, impulsó en Radio Nicolaita la producción de radioteatros en los que participó Panchito Bautista.